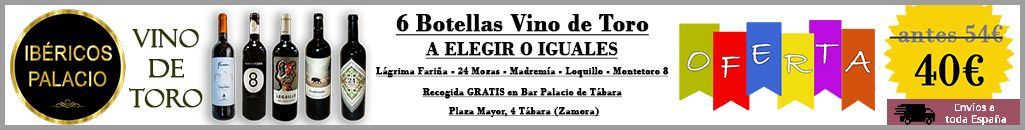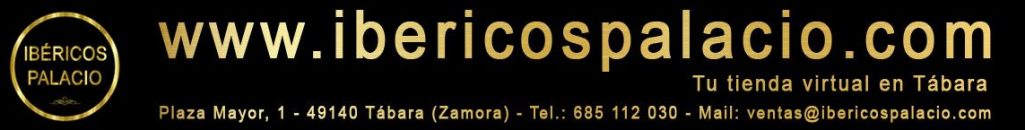Isaías Santos Gullón – 23 de agosto de 2018.

Publicado en la página seis CORREO DE TÁBARA en El Correo de Zamora de 7/11/1973
Faramontanos de Tábara es una pintoresca localidad de unos mil y pico habitantes. Se halla situada en las estribaciones de la sierra de La Culebra; y como dice el cantar de la villa: “linda con la Carbajosa, Santa Eulalia y Moreruela”.
El acceso a esta localidad se efectúa a través de la carretera comarcal que nace en los paradores de Tábara en la carretera de Villacastín-Vigo.
Las principales fuentes de riqueza se deben a la ganadería y agricultura. Cabe destacar en el sector ganadero, principalmente, el ganado cabrío, lanar, caballar y vacuno. La agricultura se reduce al cultivo de los cereales, algo de regadío y viñedo. En el plano industrial, hagamos mención de dos molinos de cereales, situados a ambos extremos del pueblo, una carpintería metálica…
Para los aficionados a la caza, dispone el término de innumerables cazaderos naturales en los que se dan cita las más diversas variedades cinegéticas de la región; pero… ¡ojo!, los lugareños tienen acotados los lugares más idóneos; no olvidan, ciertamente, que “lo que hay en España es de los españoles”, sino que se muestran fieles al adagio popular “tras de que éramos pocos…”.
Otras muchas cosas se pueden escribir acerca de Faramontanos; lo dejamos para otras ocasiones. Ahora queremos resaltar que celebrará sus fiestas patronales durante los próximos días 11 y 12 de noviembre, en honor de San Martín y San Roque; para más detalles sobre estas fiestas, tan divertidas y familiares, sólo hace falta acudir a tomar parte en ellas.
“UNA PERRAGORDA EN COPAS”
Sí, a Faramontanos hemos ido esa tarde. Las gentes andaban cada cual con su faena, de forma que no encontramos disponibles a quienes buscábamos. Pero para hablar y contar, los mejores son los abuelos; ellos sí que nos esperaban.
En su casa está el señor Balbino al que rodean alegremente sus nietos. En seguida entablamos conversación y recogemos todo lo que él nos dice para EL CORREO.
– ¿A qué edad empezó usted a ir a la escuela?
– A los seis o siete años. Pero los maestros no eran de tanta sabiduría como los de ahora.
– ¿Cómo se llamaba el maestro?
– Don Darío Ferrero. Enseñaba regular. Pero daba mucha leña, mucho palo. A veces sabíamos la lección y llegábamos allí… muertos de miedo.
– ¿A qué solían jugar en el recreo?
– A correr allí un poco, como de costumbre.
– ¿Había también maestra?
– Sí, había dos escuelas. La maestra de entonces se llamaba doña Jenara Chamorro, anciana, casada en este pueblo. Tenía dos hijos, que se casaron aquí.
– ¿En qué trabajaba usted de joven?
– Con las ovejas muchas veces. También tierras, pero casi siempre andaba de pastorico.
– ¿Y mientras andaba de pastor qué hacía?
– Pues, con la cacha a ver si veía alguna liebre.
– ¿A qué edad se casó?
– A los 24 años.
– ¿Cómo se llama el primer hijo?
– Jacinto Alonso.
– ¿En qué se divertían los domingos y días de fiesta?
– Para los domingos, ni “trinquete” teníamos. Jugábamos por las tardes a la calva, también a las chapas… Luego venía el tamboril; entonces éramos más bailadores que ahora: ¡la jota!, mucho se bailaba la jota, tocaban también las castañuelas.
– ¿Recuerda usted alguna jota?
– Bailábamos unas cuantas. Y decíamos muchos versos: (nos canta con su voz fuerte:)
“Algún día dije yo
que jamás te olvidaría.
Y aquel tiempo ya se fue
y ahora es otro vida mía.
Charanda, charanda…”
– Muy bien; pero más nos hubiera gustado habérsela visto bailar.
– ¿Quién era el tamboritero?
– Ya murió. Se llamaba Tiburcio. Como era viejo, vino otro de Moreruela que se llamaba Feliciano. Más tarde se hicieron ya los salones y se acabó el tamboril.
– Y, cambiando de tema, ¿qué nos dice de las vendimias?
– Pues según. A lo mejor se iba de diez o de doce en cuadrillas, con el carro; unos tiraban a granel y otros traíamos en talegones de mimbre. Era muy divertido; iban jóvenes y, ¡ala! a darnos los “lagarejos”…
– ¿Qué opina de la maquinaria y nuevos medios de labranza? ¿Es mejor que antes?
– Hombre, según. Pero sí, está muy bien.
– ¿A qué hora se levantaban antes a segar…?
– ¡Ah!, ahí sí que no hay punto. A veces había que ir a una legua y se venía oscurecido y se iba mucho antes de que fuese de día. Y a acarrear igual; si a mí me parece que hoy la juventud no puede nunca llegar a ser viejos: ni sudan… Pero antes se segaba y trabajaba mucho y se cantaba.
– ¿Qué cantaban? Díganos la letra.
– Segando cantábamos la “Serena”; pero es larga y ya no me acordaré.
(Y tras hacerse de rogar un poco, empieza:)
“La serena de la noche
la clara de mañana,
el emperador de Roma
tiene una hija bastarda,
que la quiere meter monja
y ella quiere ser casada.
La piden duques y condes,
caballeros de gran fama.
La niña como es bonita
a todos los rechazaba;
y el padre de que esto vio
en un cuarto la encerraba.
El pan se lo da por hora
y el agua por alquitara.
Un día de gran calor
se asomó a una ventana:
Vio andar tres segadores
segando trigo y cebada.
Se enamoró de ellos,
de aquel que en el medio anda:
la hoz la traía de oro,
la empuñadura de plata.
Luego lo mandó llamar
por una de sus criadas:
– ¡Oiga usted, gran segador!,
que mi señora le llama.
– No conozco a su señora,
ni tampoco a quien me llama.
– Mi señora es aquella
que se asoma a la ventana.
– Oiga usted, gran segador!,
¿quiere segar mi senara?
– Y esa senara, señora,
¿en qué tierra está sembrada?
– Ni está en alto ni está en bajo
ni tampoco en tierra llana
que está en un cuartito oscuro
debajo de mis enaguas.
– Esa senara, señora,
para mí no fue sembrada.”
Bueno, se acabó. (Ya se cansa de hacer esfuerzos mentales, y también de reírse según pronunciaba los versos.)
– ¿Cuánto le daban para ir de fiesta a otros pueblos?
– Pues se iba por ejemplo a Tábara, se bailaba… Íbamos a lo mejor con una o dos pesetas. A veces nos juntábamos dos o tres y gastábamos una “perragorda” en copas.
– ¿Qué cambios más notables encuentra hoy en el pueblo?
– Entonces los muchachos andábamos con atajos, de pastorcicos… En las casas hoy ya no se usan adobes ni barro; todo es ladrillo.
– ¿Iba mucha gente a trabajar fuera?
– Iban a Buenos Aires; pero poco han hecho. Hoy hacen más en Alemania, ahí a la puerta de casa. También se iba a Francia; yo fui, pero se ganaba poco y dije, “a comer sopas a casa”.
Cortamos ya esta charla tan amena con el señor Balbino, porque se haría interminable. Ya habrá más ocasiones de seguir escuchando a nuestros abuelos.
JULI
JOTA: tonada del señor Balbino
Publicado en la página seis CORREO DE TÁBARA en El Correo de Zamora de 7/11/1973