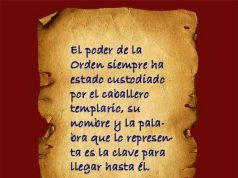Había sido el tramo más largo que habían realizado, pero ya estaba muy próxima la finalización de su misión, solo le quedaban dos encomiendas por visitar y la siguiente se encontraba muy cercana, por lo que en menos de una semana habrían terminado y podrían regresar a París para informar a su señor de que sus órdenes se habían cumplido como él lo deseaba.
Cuando entraron en la ciudad, enseguida divisaron la Abadía de San Pedro y se dirigieron hacia ella. Un monje joven les recibió en la puerta ayudándoles a descender de las mulas.
—¿Van en peregrinación? —Preguntó el monje —si lo desean podemos acogerles para que descansen.
—Gracias —dijo Bernard —pero queríamos ver al Abad, tengo que hablar con él.
Les condujo hasta una estancia en la que les pidió que le esperaran mientras iba a buscar a la persona que dirigía la abadía.
—Ustedes dirán —dijo el Abad mientras se acercaba.
Bernard se identificó y le puso al corriente de la misión que le había llevado hasta allí. El anciano monje le dijo que lo mejor era que se instalaran, que descansaran del viaje y cuando se hubieran repuesto, por la tarde, podrían hablar con más tranquilidad.
Mientras los monjes estaban ocupados realizando sus tareas, el Abad condujo a Bernard hasta el claustro de la Abadía. Le llevaba cogido del brazo mostrándole un afecto que a veces con solo un gesto se sabe transmitir.
—¿Se quedarán muchos días? —preguntó el monje.
—Hasta que dejemos seguros los recursos de la encomienda, luego tenemos que visitar algún lugar más, descansaremos uno o dos días y continuaremos el viaje.
—Me han advertido de su presencia y me han dicho que cuando se produjera avisara a mis superiores y a la guarnición en la que se encuentran los soldados.
—¿Y lo va a hacer?
—De ninguna manera, me lo han dicho bajo amenaza de muerte y de excomunión, a mi edad consigo percibir enseguida quiénes son los que tratan de imponer y los que solo desean convencer.
—Me agrada que sea fiel a la Orden y que no traicione la confianza que hemos puesto en usted.
—No se trata de gratitud, es deber. Siempre han estado apoyándome, la Orden me propuso para dirigir la abadía y esas cosas no se olvidan, lo contrario sería indigno.
—Pues me alegro de que piense y sobre todo que actué de esa forma, porque en estos momentos es cuando más necesitamos la fidelidad de las personas a las que siempre hemos protegido.
—Pero será inseguro que viaje con todos los recursos que aún hay disponibles, no es seguro y menos si viaja sin protección alguna.
—No me llevaré nada, lo dejaremos oculto aquí, permanecerá todo escondido hasta que necesitemos disponer de todo el dinero, entonces vendremos a recogerlo.
—Buscaré un lugar para que pueda ocultarse.
—¿Y por qué no aquí? —dijo Bernard contemplando el esplendido claustro con columnas de mármol por el que caminaban.
—¿Aquí, dónde? —dijo el abad.
—Veo que el claustro tiene un jardín precioso, no extrañará que removamos la tierra como si fuéramos a plantar un árbol, incluso podemos plantarlo y bajo él ocultaremos el cofre con el dinero.
—Los domingos los hermanos tienen costumbre de ir hasta el pueblo y regresan a la hora de comer, solo quedamos en la abadía tres o cuatro monjes a los que les puedo asignar algún trabajo en el campo mientras lo ocultamos.
—Pues esperaremos al domingo —dijo Bernard, —usted prepárelo todo, guarde en el cofre los libros de cuentas y nosotros disfrutaremos de su hospitalidad hasta entonces.
Los tres días que permanecieron en la abadía observaron cómo trabajaban los monjes. La comunidad estaba perfectamente organizada, todos se reunían para los rezos matutinos y los que se hacían por la noche, también se reunían para las comidas y las dos misas diarias que celebraban cada día y luego cada uno se dirigía al trabajo que tenía encomendado.
La mayoría de los monjes contaba con un ayudante joven al que enseñaba todo lo que él sabía para cuando ya no estuvieran.