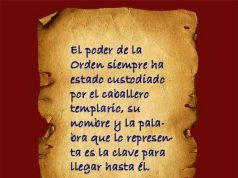—Ramiro —susurró el monje —bueno, ahora que eres tan pequeño te llamaremos Ramirín; así, cuando vayamos por el convento, sabremos a quien se dirigen cuando oigamos que nos llaman.
El monje salió dando saltos del cuarto, Bernard le oía como, según se encontraba con otros monjes, balbuceaba atropelladamente la buena noticia y les hacía partícipes de la misma.
Cuando se quedó solo en el cuarto, Bernard sacó sus pertenencias del armario y las fue extendiendo sobre el cuarto. Dejaría allí las cosas de Marie, las llevaría al hospital por si alguna peregrina las necesitaba y fue ordenando todas sus pertenencias. Según comprobaba las cosas que iba a necesitar en su viaje, las fue colocando de nuevo en las alforjas, dejó a un lado las letras de cambio y unas bolsas que llevaba con dinero, las cambiaría para llevar las monedas de curso legal que podía utilizar en los nuevos reinos a los que se dirigía.
Pidió unos pergaminos y comenzó a escribir en ellos. Por si acaso no podía regresar, deseaba que su hijo pudiera saber quién era y por qué había tenido que dejarle en aquel lugar. Una vez que terminó de detallar todo lo que deseaba explicarle, enrolló los pergaminos, los anudó con un fino cordón rojo sobre el que vertió lacre y puso el medallón que había recibido de su señor sellando de esa forma los pergaminos.
Cuando hubo terminado de guardar todas las cosas en las alforjas y en un baúl, introdujo en el otro baúl las pertenencias de su esposa y las dejó a los monjes que estaban encargados del hospital. Dudó durante un buen rato si debía llevar las herramientas que utilizaba para hacer las tallas, pensó llevárselas al hermano carpintero, pero al final optó por guardarlas y llevarlas consigo, siempre podían ser necesarias y como no tenía otro oficio corriente, con ellas podría ganarse la vida en caso de que sufriera algún contratiempo y no saliera todo como él deseaba.
Desde la ventana observó en el patio como el prior estaba hablando con Ramiro, éste sonreía constantemente mientras hacía reverencias con la cabeza y besaba la mano de su superior. Imaginó que le estaba confirmando lo que él le había contado momentos antes y se le veía radiante y feliz con el nuevo encargo que el prior le estaba dando.
Bernard se acercó hasta donde los dos monjes se encontraban interrumpiendo la conversación que estaban manteniendo.
—Quisiera saber a qué hora tiene previsto que bauticemos al niño —preguntó Bernard.
—Si le parece bien, haremos una misa antes de la comida y celebraremos luego el acontecimiento diciéndole al hermano cocinero que nos prepare algo especial.
—Había pensado comunicárselo a Isabel y a su marido para que ellos estén presentes cuando se le administre el sacramento.
—También yo había pensado lo mismo —dijo el prior —me parece muy bien que sea usted quien lo proponga.
Antes de las doce todos los monjes estaban en la Colegiata de Santa María para asistir a la misa en la que se iba a bautizar al niño. Ramiro se había encargado de hacer circular la noticia por todo el monasterio poniendo especial énfasis cuando les decía que llevaría su nombre.
De nuevo fue el prior quien celebró la eucaristía y se encargó de coger con una vieira de peregrino el agua que una vez que se deslizara por la cabeza del niño le liberaría del pecado original que todos llevamos al nacer y solo se limpia cuando se administra el sacramento sobre el recién nacido.