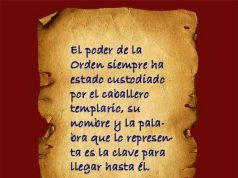Isabel era una robusta aldeana que se dedicaba a las tareas del caserío en el que vivía muy cerca del Monasterio. Con frecuencia visitaba a los residentes en este lugar para llevarles algunas de sus exquisiteces culinarias que solía preparar con los productos del caserío. Lo hacía por los monjes que allí estaban, pero sobre todo para los peregrinos que en ocasiones llegaban exhaustos por la dureza que suponía superar la barrera de los Pirineos. También era requerida su presencia cuando había que prestar atenciones a alguna peregrina que llegaba hasta allí en deplorables condiciones ya que los monjes si podían, evitaban el contacto con las mujeres.
Isabel había tenido ocho hijos y conocía todas las necesidades y atenciones que requería un cuerpo exhausto y maltrecho, pues a lo largo de su vida se había encontrado con situaciones muy complicadas y comprometidas de las cuales había sabido salir airosa. Los conocimientos que había ido acumulando con el tiempo la hacían ser la persona idónea para afrontar este tipo de situaciones.
Cuando llegó hasta la celda en la que habían llevado a Marie, vio en el pasillo un grupo de monjes que cuchicheaban tratando de interesarse por el estado en el que se encontraba la recién llegada.
—A ver, todos fuera de aquí, que lo único que hacéis es molestar —gritaba mientras accedía al interior de la celda —que se quede únicamente el hermano Ramiro para que me vaya trayendo las cosas que vaya a necesitar.
Los monjes se fueron retirando en silencio, conocían de sobra el carácter de Isabel, nadie se atrevió a contradecirla y mucho menos a cuestionar lo que ella les ordenaba.
La celda en la que habían dejado a Marie era una de las más espaciosas del Monasterio. Tenía una gran ventana que permitía el paso de la luz que iluminaba toda la estancia. Contaba con dos camas, en una de ellas habían acostado a Marie y en la otra habían dejado al recién nacido al que atendía Bernard acariciando la cara de esta débil criatura que mostraba unos grandes ojos y no cesaba de llorar. Aún se encontraba envuelto en las ropas que le puso su padre nada más nacer.
—Usted —dijo dirigiéndose a Bernard —también debe salir del cuarto, por la cara que tiene se le ve tan cansado que no va a servirnos de nada y lo único que va a hacer es estorbar.
Mientras Bernard se levantaba, Isabel observó los dos cuerpos que había sobre las camas, tras analizarlos pensó en las condiciones que se encontraban para establecer las prioridades que tenía cada uno y saber por dónde debía comenzar.
—¡Dios mío! —dijo la buena mujer después de ver el estado en el que se encontraban –. A ver Ramiro, quiero que pongáis mucha agua a calentar y me la vayáis trayendo, también buscas ropa seca y limpia, prepara un cuenco con leche templada y la rebajáis un poco con agua para que coma el niño. Que te ayuden y lo vais trayendo ya.